El otro día (y cuando digo el otro día puede ser que sea hace un año, seis meses o la semana pasada) estuve en el Parque de Santa Margarita. Suelo ir los viernes por la tarde... si el tiempo acompaña (que últimamente no acompaña mucho, la verdad). Respiro aire (más o menos) puro, oxigeno la cabeza después de cinco días inyectado en el tráfico y en las arterias colapsadas de coches-colesterol. Me viene bien ir hasta ese parque donde los árboles, la mayoría centenarios, han visto pasar a decenas de miles de tipos como yo. Me doy cuenta de lo que soy, de lo que somos, y de lo que, a veces, me creo, o nos creemos. Sinceramente: si uno se detiene durante unos segundos y mira la historia de esta ciudad de La Coruña(A), que no es muy grande (más bien pequeña,por cierto, aunque para algunos políticos parece que sea París o Nueva York), se dará cuenta de que lo esencial de la existencia de cada individuo debe de ir sujeto a la voluntad de ser una mejor persona. En el parque se ve a cantidad de gente: niños, madres, padres, adultos que son como niños, viejos que siempre fueron viejos, novios, parejas... la vida está allí, cada viernes, esperándome. Por eso voy. A veces me entristezco, y otras salgo de allí realmente feliz... pero el otro día... el otro fue diferente:
Yo estaba sentado tranquilamnete en un banco de madera, a la sombra de un carballo (roble para foráneos o intelectuales), observando las muestras de cariño que se prodigaban un viejecito (tenía más de ochenta años seguro) y una señora de, pongamos, setenta o setenta y pocos. Yo reconócí enseguida al hombre: me cruzo muchas veces con él a primera hora de la mañana el camino de no sé donde, en chandal, zapatillas deprotiva y visera del Dépor, y yo camino de esas calles que huelen a gasoil, camiones de basura y sirenas varadas. El hombre debió de ser un tipo apuesto, alto y con una mirada que aún hoy chispea cada vez que una mujer se cruza con él, o lo adelanta con esa cadencia innata que poseen algunas féminas. se le van los ojos. por eso me extrañó un poco verlo tan... tan así, tan acaramelado, bien vestido(camisa blanca y traje impecable) y bien peinado, en aquel banco situado a escasos metros de la casa de los patos. me hizo pensar serieamente en lo bonito que sería llegar a esa edad así de enamorado, cogiéndole las manos a la señora con una delicadeza y una clase... dándole unos besitos en los labios, muac, muac, y acariciándole el pelo y llevando uno de sus dedos tras la nuca después de haber sobrevolado el cuello. Qué mérito, pensaba yo. Qué bonito es el amor, caramba. Qué maravilla. y los ancianos (o el anciano y la señora mayor, que luego siempre hay alguien que salta con eso de la discriminación o algo peor) venga a darse arrumacos y a sonreír y a mirarse a los ojos; y, después de uno o dos silencios, vuelta a cogerse de las manos y a besarse como si no hubiesen pasado los años y tuviesen miedo a que una pareja de la Guardia Civil los identificase. Así estaban. y así estaba yo, ensimismado, cuando oí unos gritos a mi espalda:
-Sinvergüenza. Malnacido. Gran cabrón.
Era una viejecita, que subía la cuesta del parque como si tuviese un motor de máquina cortacésped bajo aquellas faldas de posguerra. llevaba un bastón y un quintal de veneno impregnado en sus ojos; unos ojos azules, pequeños y vivarachos, que se había fijado en el hombre de aquella pareja que yo había estado observando.
-Gran cabrón. Malnacido. Sinvergüenza -repitió entre jadeos de una asma pasado por años-; toda la vida igual.., no cambias, ¿eh? No cambias, ¿eh? Daniel.
-No es lo que tú piensas -se atrevió a decirle-; no es lo que tú te crees -afirmó con una voz de ventrílucuo trasnochado; y entonces me miró-: pregúntale al muchacho. pregúntale a él.
Y yo vi que la señora venía hacia mí; que venía con la intención de saber la verdad de aquello como si la verdad no la hubiese visto ya. Dudé unos segundos., no sé dos o tres, no más; respiré profundo y eché a correr.
lunes, 15 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
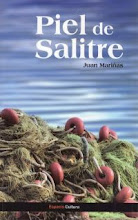
No hay comentarios:
Publicar un comentario